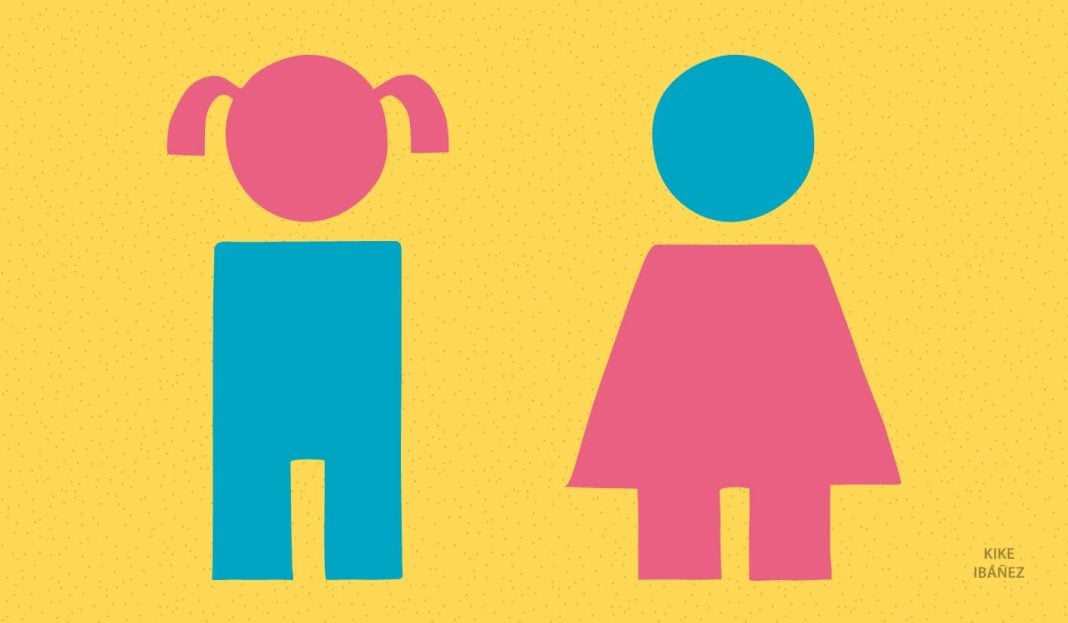La transición de género en adolescentes se ha convertido en uno de los temas más polémicos en la medicina moderna. Cada vez más especialistas alertan sobre los riesgos físicos, emocionales y éticos de aplicar tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad antes de que el cuerpo termine su desarrollo.
Lo que para algunos representa un avance en derechos y libertad de identidad, para otros es una intervención médica prematura que puede causar daños irreversibles. Y detrás del debate, hay vidas en juego: las de menores que enfrentan decisiones permanentes en una etapa en la que su cuerpo y su mente aún están en formación.
Riesgos clínicos: el cuerpo interrumpido
Expertos en endocrinología infantil y salud ósea han advertido que los bloqueadores hormonales usados durante la pubertad pueden alterar procesos naturales de desarrollo. Entre los efectos documentados se incluyen pérdida de densidad ósea, alteraciones en el crecimiento, infertilidad futura y trastornos metabólicos.
La comunidad médica internacional coincide en que los efectos a largo plazo aún son inciertos. En países como Reino Unido y Suecia, las autoridades sanitarias ya han restringido o suspendido estos tratamientos en menores hasta contar con más evidencia científica.
Además de los riesgos físicos, varios psiquiatras advierten sobre un impacto emocional: algunos jóvenes que transicionaron muy temprano reportan arrepentimiento años después, al descubrir que su disforia tenía otras causas psicológicas no tratadas.
La otra cara: libertad y salud mental
Quienes defienden el acceso temprano a los tratamientos argumentan que las terapias hormonales pueden reducir la angustia y el riesgo de suicidio entre jóvenes trans. Varios estudios han registrado mejoría emocional en adolescentes que contaron con acompañamiento médico integral.
El problema, dicen los especialistas críticos, no es la existencia del tratamiento, sino su aplicación sin diagnóstico profundo y sin tiempo suficiente para la madurez emocional. La medicina coincide en un punto: la decisión debe tomarse con cautela, información completa y supervisión constante.
Falta evidencia a largo plazo
El consenso científico más reciente señala que no existen estudios amplios y controlados que determinen con precisión los efectos de estos tratamientos después de varios años. Lo que hoy se sabe proviene de casos clínicos aislados y seguimientos limitados.
Sin evidencia concluyente, el principio médico debe ser claro: primero, no dañar.